MATERIAL FUNGIBLE
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, repito
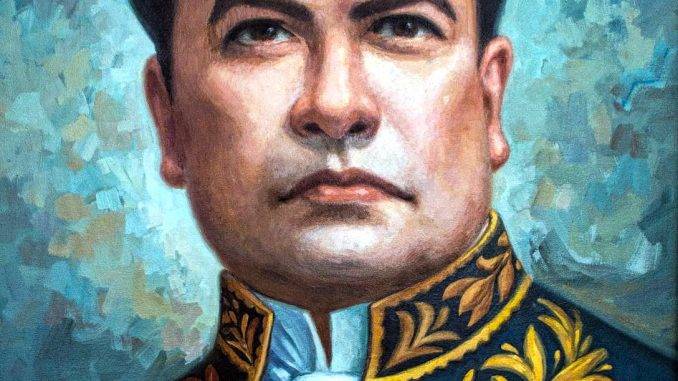
Tres horas después estoy dando vueltas con el coche por entre las calles del pueblo, demorando la salida, tratando de retener cada esquina, cada plaza, cada parque. Hemos puesto fecha para el próximo encuentro, quién sabe si tendrá lugar. Hay días en que cambiaría el final del soneto de Darío: y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos. Porque hay ocasiones en que sí lo sé. Venimos de la poesía.
-Yo continúo mirando las noticias de deportes en primer lugar, dice mientras abre el periódico por la parte de atrás y se despliegan las hojas gastadas a lo largo de la barra. En eso no he cambiado, confirma con una sonrisa. Y repasa entre murmullos los fichajes del Valencia, los rumores del mercado y los partidos de pretemporada. Enseguida comenzará a disertar sobre Neto, Parejo y Peter Lim.
-Lo primero que miro yo son los libros, como siempre, le respondo. Luego la política, claro. Pero primero los libros.
Han pasado diez años y nos vemos en el mismo bar. Juntamos una mesa para ocho y alguien hace la broma de otorgar cinco minutos a cada uno para que comente las novedades sobre su vida. Salud, dinero y amor. Hemos intentado vernos a lo largo de todo este tiempo, hemos propuesto citas, las hemos cancelado, nos hemos emplazado para fiestas... y ha pasado la vida trayéndonos niños, amores, proyectos, y dejándonos tan solo ese vínculo del pasado, los viajes largos, las fotos perdidas, los primeros coches.
-Tienes el mismo coche, joder, me dicen al verme llegar.
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, pienso en el primer endecasílabo del soneto de Rubén Darío, cuando ya han pasado cerca de tres horas, y nos hemos abrazado y nos hemos despedido. Y más la piedra dura, porque esta ya no siente. Conduzco por las calles que hace años cambié por otras ciudades y otros países, más lejanos, o más cercanos incluso. Porque la lejanía, en ocasiones, no es cuestión de espacio sino de tiempo, de percepción, de emocionalidad.
Nos hemos visto a las diez. Almorzamos rodeados de niñas que juegan casi sin palabras, tambaleándose como quien comienza a caminar, con sus padres sosteniéndolas, vigilándolas, sintiendo el temblor del peligro en el cuerpo de sus hijas. Son los amigos de siempre, en el lugar de siempre, donde todo ha cambiado.
Hace escasos minutos que los he dejado, tras una conversación llena de recuerdos. Y voy conduciendo por esas calles en las que he aprendido a conducir. Observo a un lado y al otro de la carretera. Levanto la vista para ver los edificios de ladrillo caravista. Los balcones con rejas negras. Los toldos verdes maltratados por el viento. Lugares viejos desde el principio.
Demoro la salida. Y llego al colegio donde aprendí a leer. A recitar los primeros versos, que nos hacían aprender de memoria. Matómela un ballestero. Déle Dios mal galardón. Sin saber que la vida nos depararía precisamente eso: una mezcla de deseo y de rabia, de lamento envasado en octosílabos, el verso popular, el verso antiguo, el verso de los viejos.
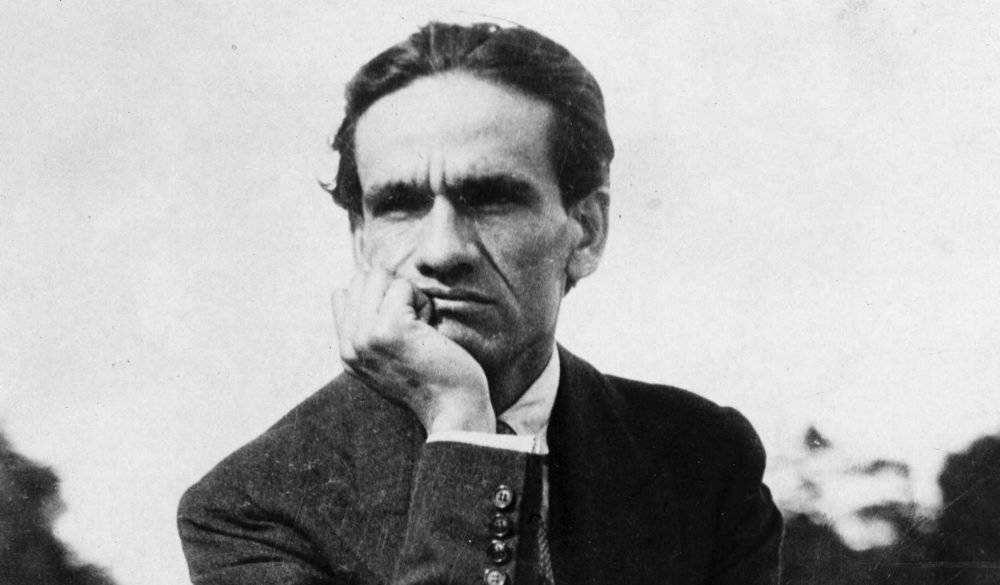
Y no saber adónde vamos
Regreso mentalmente al bar en el que nos hemos puesto al día. En la mesa contigua un grupo de jubilados departen. Ríen y discuten a gritos. Veo su pelo canoso en contraste con el moreno de su piel, la estatura mediana, su acento, sus manos, su camisa a cuadros metida por dentro del pantalón marrón con la raya planchada. Y veo en ellos a mi abuelo. Y veo en ese lugar a ese señor declamando para un auditorio improvisado una poesía. Lo que fue Campo Espartario, hoy se le llama La Mancha, zona esteparia muy ancha, donde su vida es lo agrario.
Lo agrario. Lo agrario. Conduzco por entre esas calles levantadas con cemento, calles que son las mías, y no recuerdo cómo continúa el poema. La poesía. Mi abuelo la solía recitar en cada comida familiar, a los postres, con el café y la copa, como disparadero de todo un programa de coplas, chistes e historias con las que pasar la tarde. Y mientras conduzco y doy vueltas por ese pueblo, pienso que la verdadera literatura es aquella que nos ha entrado por las venas y con el cava de navidad.
Ser y no saber. Y ser sin rumbo cierto. Y la continuación del segundo párrafo me viene a la cabeza. Y el temor de haber sido, y un futuro terror, que son los versos más inquietantes que he leído nunca: la sospecha de un pasado irreparable, el pánico al futuro. Y el espanto seguro de estar mañana muerto. Lo que ya no tiene remedio.
Observo el lugar donde aprendí a leer y a estudiar. Las ventanas permanecen cerradas, las puertas, protegidas por una cancela. Ningún lugar es accesible ya, como si no pudiéramos volver a ellos, no por llamar a la puerta en un horario inoportuno, sino porque en realidad estaríamos entrando en un espacio diferente, en una ubicación distinta. Nunca te bañarás dos veces en el mismo río ni almorzarás dos veces en el mismo bar.
Nuestras vidas son los ríos, que van a dar a la mar, que es el morir. Por eso mis abuelos vinieron del campo al mar, que es el morir. Aunque tardaron cincuenta y sesenta años en morirse y ninguno tenía claro que la vida que les ofrecía el campo fuera significativamente distinta al vacío que se supone que es la muerte. El fin. La nada. Y la carne que tienta con sus frescos racimos. Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Y no saber adónde vamos.
Ni de dónde venimos
Veo a los amigos con los que crecí. Reconozco sus muecas, sus gestos, sus palabras. Miro hacia los abuelos que se han levantado de la mesa y empujan con lentitud protocolaria una silla de ruedas en la que una señora mayor luce un peinado exquisito y saluda con la mano a las chicas de la barra.
Hay golpes tan fuertes en la vida... yo no sé. Golpes como el odio de Dios, que dice César Vallejo. Y trato de recuperar los versos de mi abuelo, y se atropellan los versos populares de Manrique, de Neruda, de Vitale, de Vilariño, de Carilda Oliver. Me desordeno, amor, me desordeno.
Las primeras poesías las aprendí sin saber, reconozco mientras giro de un lado para otro con el coche, buscando mi casa, el paseo peatonal, la pastelería, el banco. Sin saber que eran aquellos versos los que verdaderamente nos definirían. Puedo recitar en voz alta, como estoy haciendo ahora, el soneto de Rubén Darío: dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esta ya no siente, que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Y la vida no ha ido del todo mal. Cada cual agota sus cinco minutos entre risas y novedades. Bebemos cerveza. Llegan los bocadillos. Pedimos café. Y a esa conversación acuden todos los fantasmas de nuestra memoria.
Tres horas después estoy dando vueltas con el coche por entre las calles del pueblo, demorando la salida, tratando de retener cada esquina, cada plaza, cada parque. Hemos puesto fecha para el próximo encuentro, quién sabe si tendrá lugar. Hay días en que cambiaría el final del soneto de Darío: y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos. Porque hay ocasiones en que sí lo sé. Venimos de la poesía. Del verso octosílabo, recitado de memoria, entonado para deleite de los asistentes, para gusto del profesor. Venimos de un gesto. De una mueca. Del terror al porvernir. Del olvido del pasado.
Y aquí estamos diez años después en ese futuro anhelado y amenazante. Recuperando el tiempo perdido entre cafés del tiempo y cremaets. Observando a ese grupo de jubilados detenerse en la puerta para seguir discutiendo, para alargar la hora antes de regresar a casa. Para ver lo que permanece y lo que no: la costumbre de leer el periódico desde la última página, el mismo coche de entonces, las fotografías de aquel viaje que nunca llegaron, un vínculo extraño, rocoso, prácticamente indestructible.

