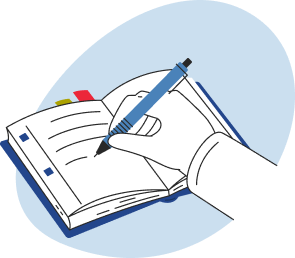VALÈNCIA. Raíces, movimiento e identidad. Tres ejes vitales que articulan Nido para aves de paso (Aristas Martínez Ediciones), el debut en la narrativa de Sonia Rayos (Dénia, 1974). A lo largo de sus páginas, la arquitecta, bailarina y mediadora cultural despliega un luminoso ejercicio de reconstrucción de la memoria. La individual y la colectiva. Y lo hace a base de instantes en los que se entremezclan la cotidianidad y la trascendencia; las anécdotas aparentemente triviales y los puntos de inflexión.
Nido para aves de paso habla de enfermedad y duelo. Pero, sobre todo, habla de la vida en toda su inmensidad. De cómo somos el resultado de las personas que han pasado por nuestra vida, de los rincones que hemos considerado hogar, y de los errores y aciertos que vamos acumulando. En este volumen (que se presentará el martes 17 de junio en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia – CTAV) hay espacio para los pasos de ballet y las bibliotecas. Para los escombros, los bares de confianza y las estampas infantiles. Para la ternura, la fugacidad y las miradas inquietas. Para todas esas multitudes que contiene cualquier existencia.
-A lo largo del libro te lanzas a explorar tus propios recuerdos y los de quienes te rodean. ¿Cómo viviste ese proceso?
-Me interesaba mucho el concepto de las raíces. Siempre bromeo diciendo que no nací con el don del arraigo, porque nunca me sentí de un lugar específico. Mi familia es de origen migrante y, de pequeña, nos movíamos constantemente por el trabajo de mi padre. Eso me impidió construir una identidad vinculada a un sitio, tradición o estabilidad concretos. Nos enseñan que, para saber quiénes somos, debemos mirar hacia atrás, pero la identidad también se construye en el movimiento, en el cambio. Las raíces no solo sostienen: a veces también nos empujan. Y mirar atrás, en este caso, no era para anclarme, sino para entender mejor el camino que me trajo hasta aquí. Por eso, los recuerdos que selecciono no son solo importantes por sí mismos, sino por lo que han influido en mi forma de ver el mundo.
Por otra parte, escuchar a quienes han vivido otras épocas nos prepara mejor para los retos que también nosotros vamos a enfrentar. La memoria es un territorio vivo. Y esas vivencias que se cruzan en el tiempo nos enseñan que, aunque cada uno lo viva de manera distinta, hay una esencia común que se repite. En mi caso, me esfuerzo en no sentirme “de vuelta” de nada. Me gusta pensar que siempre estoy aprendiendo, sobre todo de mis hijos, que me enseñan tanto como yo a ellos.
También hay una forma de olvido elegido: aquello que no conté porque preferí dejarlo en silencio. Decidir qué recordar y qué no también forma parte del proceso de escribir y de reconstruirse.
-¿Por qué decidiste articular el libro de forma fragmentaria, estructurado a base de pequeños episodios?
-No quería contar una historia de forma cronológica porque la memoria no funciona así. La memoria te lleva de un sitio a otro completamente distinto, tal vez más reciente o incluso anterior. A veces, un detalle del presente despierta un recuerdo olvidado del pasado, o una conversación te devuelve una imagen que creías perdida. Me gusta pensar en estos fragmentos como pequeños vuelos entre nidos. También me atrae la imagen de las matrioskas: abres una y encuentras otra dentro, y otra más. Así ha sido este proceso de escritura, como abrir cajones de la memoria, donde cada uno me llevaba a otro más profundo. Esa estructura fragmentaria responde, en realidad, a cómo funciona el acto de recordar.
-Cuentas que ya habías empezado a escribir este libro, pero la enfermedad de tu padre lo transformó por completo. ¿Cómo era esa primera versión?
-Siempre he escrito. Como arquitecta, cada proyecto lleva consigo una memoria técnica, pero también una poética, una narración. En 2018 empecé a escribir en los trayectos en tren de ida y vuelta a Barcelona. Recogía pensamientos, observaciones cotidianas. Poco a poco, esas notas se transformaron en una especie de constelación de recuerdos y ensayos.
Después vino el diagnóstico de mi padre y su fallecimiento. Al volver a esos escritos, sentí que lo que quería contar era algo más íntimo. La escritura se volvió más interior, casi terapéutica. Durante su enfermedad, él me contó muchas historias familiares, algunas que yo desconocía. Las grabé en el móvil para que no se perdieran. Ahí nació el impulso de narrar desde ese lugar, pensando también en mis hijos, en que algún día supieran de dónde vienen. Lo que empezó como una escritura más externa se transformó en un relato íntimo, de memoria y vínculo.
-En Nido para aves de paso despliegas un canto de amor a la danza y a la arquitectura. Es más, planteas un diálogo entre ambas pasiones.
-La arquitectura y la danza siempre han estado presentes en mi forma de mirar. Ambas disciplinas se articulan a través de la relación entre el cuerpo y el espacio. Me fascina cómo los espacios condicionan lo que sentimos, cómo guardan memoria. En el libro aparecen recorridos, habitaciones, cuerpos… Aunque no sea un texto sobre arquitectura, está impregnado de ella. Y, a la vez, esa atención al detalle, a lo transitorio, a lo pequeño, está muy presente en la danza, en la forma de moverse y vivir.
-De hecho, estableces un paralelismo entre lo que nos sucede cuando enfermamos y lo que les ocurre a los edificios…
-Esa comparación me atrae mucho, pues habla de tiempo, desgaste y verdad. En la ruina hay belleza porque hay verdad. Tanto las personas como los edificios, al envejecer o deteriorarse, se despojan de lo superficial. Cuando enfermamos, perdemos el miedo a mostrarnos como somos, dejamos de lado los artificios. Lo mismo sucede en la arquitectura: lo primero que desaparece son los elementos decorativos, los adornos. Lo que queda es la esencia, la estructura. Con los años te vas despojando de prejuicios y máscaras.
-La enfermedad surca el libro, no solo como experiencia para el propio paciente, sino también desde el impacto que produce en su entorno.
-Durante el proceso de enfermedad de mi padre, hubo momentos muy duros. Lloré mucho en vida viéndolo apagarse poco a poco. Curiosamente, cuando falleció pensé que escribir sería un proceso desgarrador, pero me sentí fuerte. Ahora, sin embargo, al compartir el libro y recibir mensajes de lectores que me cuentan sus propias historias, me encuentro llorando más que nunca. Es como si el duelo se prolongara de otra forma, a través de los ecos que el libro despierta. No es tristeza exactamente. Es una forma de transitar la ausencia con respeto y memoria. He intentado escribir desde ese lugar: no desde el dolor absoluto, sino desde lo que permanece y sigue sosteniéndome. Porque aunque mi padre ya no esté, su ausencia también me sostiene. El duelo atraviesa el libro, pero no lo define. Lo que queda es vida.
-¿Cómo crees que afrontamos el duelo en nuestra sociedad? Parece que deban seguirse unas normas concretas, unos tiempos marcados…
-Cuando murió mi padre, personas cercanas que habían pasado por situaciones similares me decían cosas como: “Ahora vas a sentir esto” o “Pronto te pasará lo otro”. Tuve que pedir que no me anticiparan nada. Cada persona vive su duelo de forma distinta, según su historia, su manera de sentir. En el libro no hay advertencias ni recetas. Solo cuento mi experiencia. Y, aunque habla de la pérdida, es una obra luminosa. Claro que preferiría que mi padre siguiera aquí, pero también reconozco lo que he crecido tras su partida, lo que he aprendido con esta vivencia. No es un libro sobre la muerte, sino sobre la vida. Sobre cómo podemos reconstruirnos a partir de lo que nos ha dolido, de lo que hemos perdido, y seguir adelante con lo que permanece.
-La calidez de los vínculos cercanos contrasta aquí con la frialdad del entorno sanitario, la rigidez de los protocolos, el trato impersonal hacia los enfermos y sus familias…
-Hubo momentos muy duros. A veces no te sientes tan acompañada como quisieras. Hay mucha deshumanización en ciertos contextos donde uno esperaría acogida. La propia arquitectura hospitalaria transmite frialdad, y esto se suma a la dureza de las circunstancias. Reclamábamos espacios de intimidad para estar con mi padre en sus últimos días, pero era muy difícil. El hospital público estaba colapsado. Por ejemplo, teniendo un sistema inmune muy debilitado, compartió habitación con otro paciente con una infección de origen desconocido. Tuvimos que luchar por una atención más sensible. También encontramos personal maravilloso, pero eso debería ser la norma, no la excepción. Cuando tratas con la enfermedad, la sensibilidad debería formar parte esencial del trato. Y es algo que también echo en falta en otros ámbitos.
-El texto está poblado de personas que atraviesan tu vida: algunas se quedan, otras solo te acompañan durante un tramo, pero todas dejan una huella.
-Las personas que pasan por nuestra vida de manera puntual pueden dejarnos grandes aprendizajes y despertar partes de nosotros que no conocíamos. En el libro aparecen personajes con los que compartí poco tiempo, pero que fueron clave para mí porque me abrieron otras perspectivas. Me hicieron ver que vivía en mi propia burbuja. La mayoría no son nombres ilustres, pero tienen mucha vida en los detalles, en lo callado, en lo que no se cuenta. Venimos de generaciones a las que les cuesta hablar de emociones, sobre todo de vivencias duras, y me parece necesario recuperar esas experiencias.
Por otra parte, en estos textos hay personajes con los que no volví a tener contacto. Me encantaría saber de ellos, pero a veces no es posible. Las amistades también se pierden y no tenemos lenguaje para hablar del duelo que supone esa pérdida. Con una pareja entendemos que puede haber un principio y un final; una evolución. Con las amistades, en cambio, cuesta más asumir que ya no están y que eso también duele.
-Anni Albers, Louis Kahn, Rudolf Laban… Este volumen es también un inventario de creadores que han sido relevantes en tu forma de observar el mundo.
-El arte (cine, literatura, música…) siempre ha estado muy presente en mi vida. Sin querer, todo eso aparece en lo que escribo: citas, imágenes, ideas… La arquitectura me ha ayudado también a pensar la estructura, el ritmo y la articulación de lo que escribo. Todo eso tiene que ver con cómo concibo los espacios y en cómo me influye, desde la danza, la relación con el cuerpo. Todo está conectado: la mirada, la estructura, la emoción…
-De Lisboa a Calcuta, en estas páginas recorres algunas de las ciudades que conforman tu geografía sentimental. ¿Por qué querías regresar a ellas desde el papel?
-Al mudarte de lugar, mudas también de piel. Cambia tu mirada, se activan capas distintas de ti. Soy la misma persona aquí que en Calcuta, pero el entorno me transforma. Hay espacios que te obligan a empatizar más con lo que ves y lo que vives; esa necesidad de empatía te cambia. Cada ciudad y cada entorno despiertan cosas de mí. Por eso están tan presentes en el relato. Mis padres viajaban mucho, y eso dejó en mí una vocación de movimiento, de viaje. No hace falta alojarse en grandes hoteles ni gastar mucho. Lo importante es salir de lo habitual y no dar nada por hecho.
-En varios pasajes incides en la relación de las mujeres con el espacio público y en las violencias que pueden sufrir en este.
-Soy una mujer pequeña, aparentemente frágil, aunque en realidad soy fuerte. Pero siempre he tenido miedo al volver sola a casa, a viajar sola. No he dejado de hacerlo, pero esos miedos están ahí. Voy atenta, cambio de trayecto, cojo una bici o un taxi si lo necesito. La sensación de vulnerabilidad es constante. Además, me marcó profundamente una experiencia que tuvo mi madre, que se calló porque en su época no se hablaba de eso.
En ese sentido, me interesa escribir desde lo vulnerable, desde lo íntimo, desde esas voces que históricamente no han sido protagonistas. Y que mis hijos también puedan leerlo, entenderlo y ser más conscientes al relacionarse con su alrededor.
-Abordas también el urbanismo como estructura ideológica. ¿Qué revela la forma en que se organizan nuestros espacios colectivos sobre la sociedad que los construye?
-Cada vez hay más voces trabajando desde el urbanismo feminista, que propone pensar las ciudades con otras prioridades. En general, nuestras ciudades no están pensadas para los cuerpos vulnerables: ni para la infancia, ni para la vejez, ni para quienes tienen movilidad reducida. Reivindico cosas sencillas, como los bancos en las calles. Cuando mi padre estaba enfermo, salíamos a pasear y nos sentábamos banco a banco. Si vives en una zona bien urbanizada, eso es posible. Pero en otras, no. Se diseñan las aceras para que la gente circule rápido, se prioriza la productividad por encima del cuidado. Es urgente repensar cómo experimentamos lo colectivo si queremos construir una sociedad más justa.