la librería
'Construir el mundo' con partículas, intangibles y Enrique Gracián

El profesor y divulgador científico escribe este recorrido que arranca en lo más pequeño, y avanza entre ondas, fuerzas, campos y planetas hasta llegar al incierto territorio del universo interior.
VALÈNCIA. La arena es el mineral con mayor demanda a nivel mundial: un ochenta y cinco por cien de las extracciones minerales que se realizan en el planeta son de arena. Arena de playa, eso sí, porque la arena del desierto es tan mineral que carece de los elementos biológicos que se necesitan para elaborar la codiciada fórmula que justifica el expolio que amenaza islas enteras a lo largo y ancho del globo: el cemento. Menguan las islas, crece el frío hongo de la civilización. Un dato, se diría, no muy conocido. Como tampoco lo es —aunque cada vez se lea con más frecuencia— que el agua no se compuso en esta Tierra que es más océano que tierra. No, al parecer el agua pudo llegar hasta nuestro hogar celeste en un bombardeo inimaginable de cometas y meteoritos. El debate sigue abierto, aunque esta explicación se vuelve cada vez más probable. Hay más: ¿quién sabe cuál es el primer y único elemento —hasta la fecha— de la tabla periódica descubierto en España? La respuesta es el wolframio: su venta a los nazis supuso un embargo de petróleo de los aliados que se lo puso bastante difícil a la dictadura de posguerra. Una última antes de seguir: Chemical Abstracts Service (CAS) es una organización con más de un siglo a sus espaldas en la que se registran la mayoría de las sustancias químicas que se descubren o se fabrican, del orden de doce mil diarias —doce mil, diarias—. En la actualidad el catálogo cuenta con más de cincuenta y cinco millones de sustancias químicas únicas registradas, y el número no deja de crecer. ¿Por qué todo esto? Porque la ciencia es descubrimiento y asombro. Y porque la divulgación científica es un género de moda que se atreve con todo tipo de discursos.
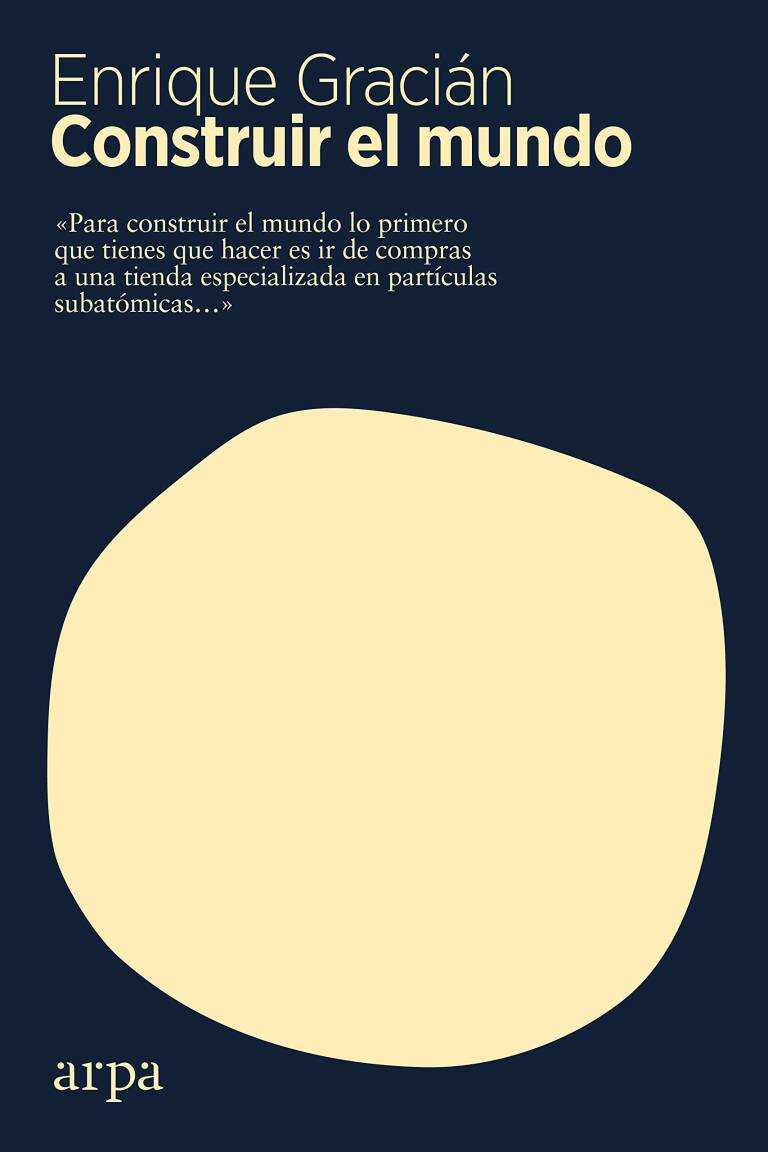 Enrique Gracián es licenciado en matemáticas, profesor, divulgador, creador del método Sangakoo para la didáctica de las matemáticas, del proyecto Bourbaki, y autor de Construir el mundo (Arpa, 2020), una obra que parte de lo más pequeño rumbo a las estrellas, antes de adentrarse en territorios donde la entropía, los algoritmos y el tarot acaban por fundirse en una agradable sensación, similar a la que se experimenta cuando se viaja en avión, y en el ecuador de un trayecto de horas —pongamos siete u ocho—, las luces se apagan, al otro lado de la ventanilla solo hay oscuridad, y la cabina se adentra en una dimensión irreal, como abducida por el rumor constante del motor en el exterior, el silencio de los pasajeros adormecidos, y el hecho de saber que estamos volando, volando al lado de más acá de un fuselaje mínimo: ingeniería y misticismo, sensaciones y protocolo, humanidad y horizontes que no nos pertenecen. Por ejemplo: de la cantidad de átomos que debe tener algo para que podamos tocarlo —varios trillones—, al shock antiintuitivo producto de conocer que tocar, no tocamos nunca nada, porque los electrones de las capas exteriores de los átomos más periféricos de nuestra mano y de la de otra persona, por su propia naturaleza física y sus cargas del mismo signo se repelerán, y nunca llegará a producirse un contacto real. O como aquello de que la materia que vemos es, sobre todo, un gran vacío. Quizás un día aceptemos que todo lo que somos y lo que creemos que es es pura percepción: a escala infinitesimal, ¿qué sentido tiene hablar de una mesa o de nuestra madre? ¿Qué es la vida si descendemos lo suficiente, o si pudiésemos ver con unas gafas diferentes, unas que nos revelasen otras señales, otras configuraciones de lo que existe?
Enrique Gracián es licenciado en matemáticas, profesor, divulgador, creador del método Sangakoo para la didáctica de las matemáticas, del proyecto Bourbaki, y autor de Construir el mundo (Arpa, 2020), una obra que parte de lo más pequeño rumbo a las estrellas, antes de adentrarse en territorios donde la entropía, los algoritmos y el tarot acaban por fundirse en una agradable sensación, similar a la que se experimenta cuando se viaja en avión, y en el ecuador de un trayecto de horas —pongamos siete u ocho—, las luces se apagan, al otro lado de la ventanilla solo hay oscuridad, y la cabina se adentra en una dimensión irreal, como abducida por el rumor constante del motor en el exterior, el silencio de los pasajeros adormecidos, y el hecho de saber que estamos volando, volando al lado de más acá de un fuselaje mínimo: ingeniería y misticismo, sensaciones y protocolo, humanidad y horizontes que no nos pertenecen. Por ejemplo: de la cantidad de átomos que debe tener algo para que podamos tocarlo —varios trillones—, al shock antiintuitivo producto de conocer que tocar, no tocamos nunca nada, porque los electrones de las capas exteriores de los átomos más periféricos de nuestra mano y de la de otra persona, por su propia naturaleza física y sus cargas del mismo signo se repelerán, y nunca llegará a producirse un contacto real. O como aquello de que la materia que vemos es, sobre todo, un gran vacío. Quizás un día aceptemos que todo lo que somos y lo que creemos que es es pura percepción: a escala infinitesimal, ¿qué sentido tiene hablar de una mesa o de nuestra madre? ¿Qué es la vida si descendemos lo suficiente, o si pudiésemos ver con unas gafas diferentes, unas que nos revelasen otras señales, otras configuraciones de lo que existe?
De lo yocto minúsculo —diez a la menos veinticuatro—, a lo yota monstruoso —diez a la veinticuatro—. Un infinito entre cada número, la asfixiante falta de espacio por debajo de la distancia de Planck. Un cronón, un instante tan efímero, tan breve, que debe ser eterno. Algo mucho más prosaico, aunque a la vez fascinante: la primera mina de grafito, en ambos sentidos. Cuenta Gracián que en 1954 hubo una fuerte tormenta en el valle inglés de Borrowdale que arrasó un bosque entero, y dejó de paso al descubierto un yacimiento de grafito, que emplearon los pastores para marcar a las ovejas. Como manchaba, lo envolvieron en cuerda, que iban desenrrollando a medida que se gastaba. Más tarde los ingenieros de Napoleón buscarían una solución a la poca durabilidad de aquellos protolápices, encontrándola en el horneado de una mezcla de grafito y arcilla et voilà: el primer lápiz se convierte en realidad. A la realidad, precisamente, dedica Gracián los últimos capítulos. A la realidad y a su reverso, a lo demostrable y a lo que se intuye y a la sospecha de que todo eso del libre albedrío no sea más que, de nuevo, una ilusión de la percepción. Es posible que las decisiones estén tomadas de antemano no por un ser divino, sino por la inexistencia del auténtico azar. Dios en un dado predecible, aunque la predicción escape a nuestras capacidades. Lo infinito reducido a lo incontable. Y luego está también nuestra oquedad privada, el mundo interior que no es un vacío silueteado con forma humana, sino un abismo que da vértigo en el que pasan muchas cosas, un espejo privado de lo que sucede al otro lado del fuselaje, que cree el autor, difícilmente se podrá compartir —está por ver—. Soñar, de momento, nos diferencia de una máquina. Si algún día nos conectamos a una mente humana colmena, ¿podríamos no participar todos del mismo sueño? ¿Seríamos en ese caso especie humana, máquina, hormiga, o qué otro ser? ¿Seguiríamos interesados en recurrir a métodos para como dice Gracián, dar un descanso a la esforzada racionalidad, métodos despreocupados como el I Ching o el tarot y sus arcanos? ¿Necesitaremos, llegado el caso de la integración con eso que él llama el Bicho, algo como las creencias? ¿Qué será de ellas entonces, qué lugar habitarán?
Noticias relacionadas
'AP-7 Road trip': por qué la autopista más mediterránea nos recuerda a dónde íbamos
La nueva obra de Maria Aucejo recorre la AP-7 como símbolo de un mito original: un viaje a la modernidad de la España de los 70s a través de iconos arquitectónicos a medio camino
Dos tercios con Elia S. Temporal
Colección Melibea publica este nuevo poemario cuya lectura nada más despuntar el año supone un alivio por anticipado ante tanta aspereza y sequedad




