LA LIBRERÍA
En el plano de la herida con los 'Cuerpos malditos' de Lucía Baskaran

 Lucía Baskaran © Imanol Salaberria
Lucía Baskaran © Imanol SalaberriaNos anclan a la existencia como un pesado lastre propenso a descomponerse, pero también pueden servir de hilo para la historia de las vidas como en el caso de la última novela de la autora de Zarautz
Cada segundo cuenta: la lectura de este artículo es un gesto de entrega mayúscula si atendemos a lo perecederos que son nuestros ojos y a la brevedad del humano medio en comparación, por ejemplo, con la longevidad del majestuoso tiburón de Groenlandia, que en su deslizarse a través del agua gélida suma años gélidos hasta el casi medio milenio que ya hemos constatado -en torno a cuatrocientos años ha cumplido ya uno de los ejemplares que conocemos-, o la de la familia de bivalvos a la que pertenecía la almeja Ming que alcanzó los quinientos siete años hasta que estudiándola, la matamos. En nuestro caso la cosa funciona de otra manera, especialmente ahora que a las grandes religiones les han birlado la promesa de la vida eterna delante de sus arcaicas narices: los nuevos profetas de la inmortalidad ya no predican en sinagogas, catedrales o mezquitas, sino a sus más fieles apóstoles primero en los templos de la bahía del silicio y a continuación a la humanidad al completo en documentales para plataformas de video on demand. La ciencia ficción siempre ha sido un buen termómetro para las esperanzas de cada época y en esta el deshacerse por fin del defectuoso cuerpo asoma en multitud de estrenos literarios, cinematográficos o del fértil e imaginativo campo de los videojuegos. Lo tenemos al alcance de la mano: a lo San Junípero o previamente como en Los que sueñan de Elio Quiroga, el cuerpo es el molesto residuo de su nuestra frustrante corporeidad, la causa de nuestra condición de caducos, ese montón de células que forman tejidos complejos que sin embargo parecen no tener respuesta, ni siquiera relación, con cualquier noción de sentido, dirección o trascendencia. Tu cuerpo, ese que se estropea a medida que lees en este instante, es la jaula de la conciencia que ha venido a sustituir al concepto de alma o espíritu y que por vez primera empieza a dejar de ser un misterio hasta el punto de que creemos que podremos cartografiarla, volcarla y preservarla, y por qué no, copiarla.
Llevamos maldiciendo el cuerpo desde que nuestra especie tomó conciencia de su escasa duración a nivel individual, pero es ahora cuando nos estamos tomando en serio la cuestión de desembarazarnos de él. No sucederá de un día para otro, pero vamos dando pasos. La postcorporeidad es la mejor forma de no morirnos que se nos ha ocurrido y el pensamiento transhumanista no piensa aflojar la presa en la idea. El cuerpo, maldito cuerpo. Y sin embargo, ¿seremos capaces llegado el momento de replicar la experiencia de ser orgánicos, hambrientos y sexuales? O mejor, o peor: ¿habremos llegado a conocer a fondo nuestros cuerpos cuando bajemos la cremallera de ese estúpido disfraz de humano que decía aquel tipo vestido de conejo siniestro y nos volvamos cuánticos y veloces y la jaula en lugar de ser cárnica sea un sistema amplísimo o virtualmente infinito pero sometido a las limitaciones de nuestra inventiva, al fin y al cabo? Mientras todo esto se mantiene en el terreno solo de lo futurible, hay quien trabaja en el plano de la herida, como la zarautzarra Lucía Baskaran, que con su novela Cuerpos malditos -que publica el sello de Planeta temas de hoy con un gusto impecable también en lo que concierne al diseño de la edición, con unas portadas y unas sobrecubiertas dignas de ser admiradas- nos hace creer que vamos a leer sobre el duelo, y leeremos sobre el duelo, pero sobre ese duelo del que se suele evitar hablar y en el que a la muerte, en este caso como en tantos otros, violenta y estúpida, la acompañan todo tipo de cabos sueltos agrios o humillantes -o agrios y humillantes-, ese tipo de flecos que enturbian el proceso de asunción de la tragedia, que lo enfangan y hacen que se estanque y que a veces nos colocan fuera de la visión bobalicona de una sociedad que exige que no se hable mal de los muertos, que se les deje en paz, como si un muerto no fuese más que el recuerdo de una persona ya extinta, con todos sus aciertos y todas sus canalladas. No hay nada peor para quien se enfrenta a una situación como la de la protagonista de la novela de Baskaran que el discurso fúnebre oficial, una terrible herencia de la que no logramos desprendernos y que destruye, por ejemplo, a quien tiene que capear las consecuencias póstumas de las decisiones de un ser querido difunto. “Tampoco es fácil odiar a un muerto”, asume molesta y resignada la protagonista, como queriendo resumir de un modo muy preciso su nefasta carga de superviviente.

El de Baskaran es un libro muy físico, muy de la memoria que provoca náuseas y vómitos, de cortes autoinfligidos, de desgarros, de cuerpos que padecen impactos letales de los que en ocasiones logran reponerse aunque sea con parches, cuerpos que se definen así: “La sangre manó hasta tocar su anillo de casada. Mi sangre mana hasta llegar al tatuaje que tengo en la muñeca. Las tijeras, el cuchillo, las agujas llenas de tinta marcándome la piel. Un intento de escapar del propio cuerpo. Y a la vez: este cuerpo es mío, mío, mío. Este cuerpo a medias, este cuerpo asqueroso, este cuerpo al que todo el mundo tiene acceso. Guapa, zorra, te daba hasta en el carnet, preciosa, qué seria estás, ¿por qué no sonríes? (ruido de besos en el aire), vaya piernas, vaya tetas, ¿adónde vas tan solita?, ¿quieres compañía? Puta, guapísima, guarra, ojazos. Llenaré este cuerpo de heridas o de caricias si así lo deseo. Me tatuaré vuestras palabras en la piel. Porque este cuerpo es mío, mío, mío. Y a la vez: quiero escapar de los límites de mi cuerpo”.
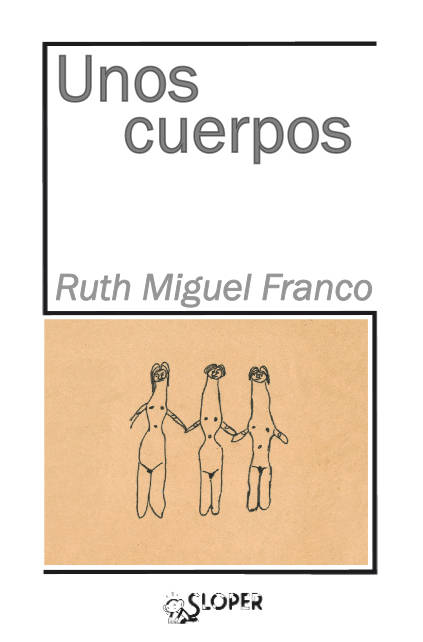
Sin ser ese su propósito, la leonesa Ruth Miguel Franco establece en Unos cuerpos -un compendio de siete ensayos que publica Sloper- un diálogo editorial brillante con el libro de Baskaran, ensayos que nos hablan de Pasífae, de Aracne, de momias extraídas de su conservación trabajada o fortuita que despiertan afecto e incluso erotismo, ensayos que arrancan con tanta fuerza como la que hunde estas líneas en el papel: “El asco es lo que traspasa las fronteras del cuerpo. Ahora definamos cuerpo”, y que sigue con una erudición que cautiva y que alcanza pasajes de una belleza y una sincronía tal con los Cuerpos malditos como este párrafo que bien podría ser una cita al inicio de las más que seguras siguientes tiradas de la novela de Lucía Baskaran: “La reina copula con un animal; aquí es un toro, pero en otros lugares es un caballo. Los cuernos de la vaca son la luna, el niño animal es el puente entre dos mundos. El laberinto es un templo donde se enreda el alma y llora. Todos los elementos del rito significan el círculo y la fertilidad. Los muchachos sacrificados permiten que el mundo siga girando”.
Noticias relacionadas
'AP-7 Road trip': por qué la autopista más mediterránea nos recuerda a dónde íbamos
La nueva obra de Maria Aucejo recorre la AP-7 como símbolo de un mito original: un viaje a la modernidad de la España de los 70s a través de iconos arquitectónicos a medio camino




