Un verano extraño. Un calor extrañamente insoportable, con la canícula de este mes estrellándose en las calles casi vacías de Castelló. Como bien escribía este sábado Joan Montañés Xipell en El Mundo, entre el Carmen y la Virgen de Agosto, Castelló arde en su eje central como una hoguera sin vanidad ni sombrajos. A pleno sol, en la Plaza Santa Clara, solo se verán las figuras humanas del pasado como estatuas de sal de la maldición bíblica. Los veranos urbanos son otra forma de confinamiento en una ciudad solitaria tras la huida de la mayoría de la población a las playas cercanas donde la brisa marina permite dormir por las noches. Un verano extraño en el que no se escucha ni se divisa en redes sociales esas vacaciones a destinos exóticos, esos viajes de ensueño. No hay imágenes de los mares caribeños ni asiáticos, ni de islas paradisíacas, ni visitando alguna vetusta ciudad europea. Y las calles del centro de València, que transito en algún momento, asoman extrañamente vacías de la masa turística que ocupa cada verano viviendas y plazas. En Castelló sucede lo mismo, hay silencios que recorren la ciudad como una ruta interminable. El verano nos deja esta fotografía fija y solitaria. En las playas cercanas, en Benicàssim, la situación no es diferente, la estimada Inma Roig mostraba imágenes comparativas del 2019 con un paseo marítimo al pleno de paseantes y su vial atascado de vehículos. La noche del pasado sábado, la imagen era un paseo desierto. Como ella describía, eran las imágenes de la normalidad y de la nueva normalidad.

Frente a la soledad urbana, los pueblos se han llenado de quienes han regresado a la seguridad del seno familiar. El eterno veraneo de siempre. Las mejores vacaciones que nos devuelven a la realidad de la vida vivida. Me hubiera gustado que mis hijos tuvieran veranos al calor de abuelas y abuelos, el contacto con la raíz de los árboles que ha ido plantando la memoria, con aquel río conquense de Reíllo, el Guadazaón, donde entender que la sandía y la gaseosa La Casera se refrescaban rápidamente tras sumergirse en el agua no eran la magia de una abuela o varios tíos que se reían con aquellos nietos y sobrinos que venían de la gran ciudad. Me hubiera gustado que mis hijos se subieran en la burra de Claudio que devolvía cada tarde las ovejas al corral tras el pastoreo caluroso de julio. Qué recordaran aquella siega que nos ensañaba la dureza de sobrevivir en el campo, la trilla que no era ningún juego, ni aquellas tardes de elaborar conservas de casi todo para los largos inviernos. En estos días del nuevo relato de nuestras vidas se escuchan historias rurales que asemejan a novelas narradas. La gente ha regresado a los pueblos, pero se siente la desconexión que ha existido durante largo tiempo o la invisibilidad de estos valores tan rurales como humanos. Me hubiera gustado que mis hijos recogieran los tomates de la huerta, la leña de naranjos marchitos y el romero para aquellas paellas magistrales que cocinaba mi abuela en Gavarda. Que se hubieran bañado peligrosamente en el Xúquer y en L’Assut d’Antella y que cazaran las ranas del lavadero de Gavarda o buscaran caracoles tras las tormentas de verano. Pero la vida, como los ríos, nos arrastra irremediablemente.

Entre las escenas veraniegas que la radio me recuerda se sitúa mi abuela Pepica, la Pampola, y sus batas, o el babi como dicen en Gavarda -que me recuerda mi querida prima María Antonia- esa indumentaria que ha identificado a toda una generación de mujeres de este país. Mi abuela vivió un alivio de luto permanente, encadenando la muerte de familiares y allegados. Sus batas siempre eran de estampados en blanco y negro, grises y violetas. Aquella prenda de vestir era una señal de identidad e independencia, y guardaba en sus profundos bolsillos todo aquello que se recogía del suelo en cualquier casa, papeles, botones, y mucha sal porque a mi abuela le restringían el consumo por su hipertensión, pero ella iba guardando la sal grano a grano. En esta memoria del corazón se cuela la necesaria sabiduría del Liceu de Dones de Castelló, un grupo de mujeres expertas, valientes, feministas y maravillosas que comparto (a pesar de no poder dedicarles mucho tiempo).
Hoy siguen existiendo las batas, delantales y otras vestimentas que son las metáforas de las vidas dependientes, independientes, humilladas, liberadas, esclavas y sumamente reivindicativas
Este sábado colgaban en el grupo de WhatsApp una historia reciente sobre un homenaje a las batas, un tributo a una generación de mujeres excepcionales. Es bellísimo, aunque el proyecto acabara el pasado año. Son mujeres que han sido el motor emocional, social y económico de este país durante décadas desde la postguerra. La prestigiosa fotógrafa Lucía Herrero, inició la serie Tributo a La Bata para rendir homenaje a estas mujeres que nos han precedido. Una indumentaria que es un fuerte poder matriarcal frente al eterno patriarcado que seguimos sufriendo. Un símbolo que define a tantas y tantas mujeres que, desde el silencio de sus casas, ejercieron un empoderamiento no entendido pero fundamental para siguientes generaciones. Tengo pendiente una conversación con mi querida Fina Cardona-Bosh sobre este tema ya que ambas (y muchas más amigas) somos la bata, como signo reivindicativo de nuestras mujeres. Hoy, además, siguen existiendo las batas, delantales y otras vestimentas que son las metáforas de las vidas dependientes, independientes, humilladas, liberadas, esclavas y sumamente reivindicativas.
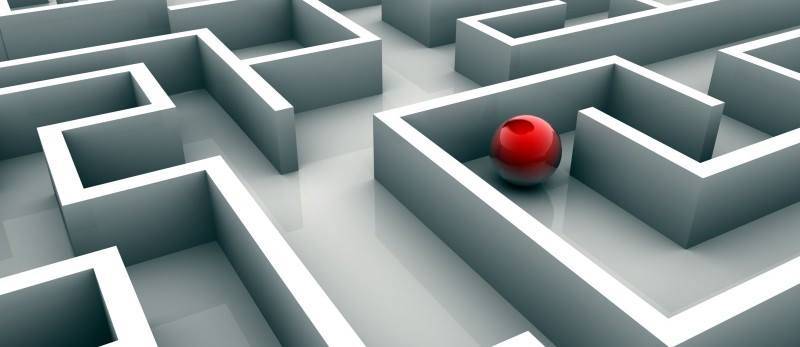
Mientras el corazón se remueve, escuchas la radio y la memoria te alimenta, la vieja y la nueva normalidad no se reconocen. Y se siente cierto vértigo. Cada vez estamos más lejos de la convivencia colectiva, cada vez nos separan más y más abrazos. Parece que no somos conscientes del cambio de vida que estamos experimentando en escasos meses y nos exhibimos confiados, optimistas, ante una realidad que nos está dando la espalda. Este virus está sepultando nuestras expectativas, las buenas intenciones que fuimos engendrando en los meses del decretado encierro. El uso obligatorio de la mascarilla nos sitúa en la casilla de salida, en aquellos días, antes del estado de alarma, en los que comenzamos a pensar que todo esto iba en serio. Mientras, al otro lado del océano, el coronavirus se expande vertiginosamente arropado por nefastas políticas preventivas y sanitarias, con ese peligroso presidente que está jugando con la muerte de centenares de miles de personas en EEUU. El aumento de contagios allí o en Brasil y otros países latinoamericanos presenta un enorme riesgo de propagación en el planeta. Los señores gobernantes del mundo han decidido gestionar a su manera esta crisis.
tras la Segunda Guerra Mundial, Europa se había convertido en un continente de mujeres, niños y ancianos, donde imperaba el caos y la miseria, la limpieza étnica y el ajuste de cuentas
Y, mientras, aquí, la Unión Europea se va al traste, una frase de Emmanuel Macron que recoge la querida colega Regina Laguna en su última crónica en Valencia Plaza sobre la cumbre del Consejo Europeo que debe aprobar el Plan de Recuperación post covid-19. El futuro de Europa está en juego en un contexto de gobiernos que recuerda a etapas históricas vividas peligrosamente el pasado siglo. Precisamente, La 2 emitía la pasada semana dos capítulos de la serie Después de Hitler. Tal como reseña la web de RTVE, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa se había convertido en un continente de mujeres, niños y ancianos, donde imperaba el caos y la miseria, la limpieza étnica y el ajuste de cuentas. Todo se contaba por millones: los muertos, los prisioneros, los desplazados, las violaciones, los huérfanos. Pacificar Europa no fue tarea fácil para los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial: miseria y violencia se extendían por todo el continente. La manera en que se afrontó este reto en los siguientes cinco años puso las bases políticas, económicas y culturales de lo que sería Europa. Ahora, esta nueva realidad, la nueva normalidad, se está deslizando entre estremecedoras líneas de incertidumbre.

Entre estas sensaciones y escrituras se ha muerto uno de los grandes, Juan Marsé, el día después del 18 de julio que nos duele al recordar el golpe de Estado en 1936 contra el Gobierno de la Segunda República elegido democráticamente en febrero del mismo año. He leído y releído a Marsé durante diferentes etapas de la vida. Es uno de los mejores cronistas de la dureza de la postguerra en Barcelona. Es el cronista de la más cruda realidad. Manuel Vicent escribió en El País, en 2016, sobre él: Empleaba un lenguaje sin más identidad que la extraída a primer sonido de la calle, de los colmados, del taller, de las películas estadounidenses, de los lances de las chicas de Pedralbes que pasaban por su lado sin mirarle, de una especie de venganza contra el pasado, la dictadura, de la falsedad del cartón piedra de la política oficial y de la realidad inventada por la ficción como una necesidad para sobrevivir. La ficción es todo lo contrario a la falsedad. La parte que inventaba era la más auténtica, como los martinis secos en la barra de la botillería Boades. Allí, en Boades, estuve hace tiempo y también bebí unos cuantos martinis secos con alguien que me quiso durante unos pocos años y, sobre todo, con mi añorado Sergio Beser que vivió las luces de Marsé y Manuel Vázquez Montalbán y que ahora, allá arriba, celebrarán una comida celestial al estilo de Casa Leopoldo y, seguramente, con flaons de Morella.
“Caminan lentamente sobre un lecho de confeti y serpentinas, una noche estrellada de septiembre, a lo largo de la desierta calle adornada con un techo de guirnaldas, papeles de colores y farolillos rotos: última noche de Fiesta Mayor (el confeti del adiós, el vals de las velas) en un barrio popular y suburbano, las cuatro de la madrugada, todo ha terminado.
Últimas tardes con Teresa. Juan Marsé . 1965





















