VALÈNCIA. Este mundo nuestro que se emite con fiereza por televisión, que nos mata de aburrimiento con insoportables letanías circulares o en espiral, o que nos mata de un modo no metafórico con su histeria y su estrés y su prosaica rutina sin salida, también nos obliga a caer en los brazos huesudos pero sorprendentemente reconfortantes de las historias que cultivan el recuerdo y hacen de él una masa opiácea que se consume con los ojos entrecerrados, con la espalda, tensa, destensándose solo un poco porque no da tiempo a más descanso. Historias que se dirían llenas de nostalgia y melancolía, dos lugares muy dados a recibir al conocido con los brazos abiertos, con un cigarro cuyo humo se exhala con la mirada no perdida, pero tampoco encontrada. Esas historias tienen la sustancia de un domingo, esa naturaleza de celebración y derrota al mismo tiempo, de frontera del acantilado, de postrimerías de una fiesta, de destello último y efímero de lo bueno, por eso esta antología de la escritora italiana Natalia Ginzburg no podía llamarse de otro modo que no fuese Domingo, en este caso seguido de Relatos, crónicas y recuerdos: un volumen traducido por Andrés Barba y publicado por Acantilado que cae en nuestras manos con la ligereza de un cardo áspero en un jardín abandonado, brusco a veces, pero vegetal, vivo, aunque con capacidad para hacer daño. El libro contiene veinte historias, siete de ellas inéditas en castellano, que se han distribuido entre relatos, y crónicas y recuerdos —estas dos últimas categorías, crónicas y recuerdos, son en realidad una sola—, pero lo cierto es que se sostienen las unas sobre las otras a un lado y al otro de la línea temática invisible trazada, refiriéndose desde diferentes ángulos a lo mismo, a una misma mirada sobre los hechos, esos que en realidad, nunca se llegan a entender.
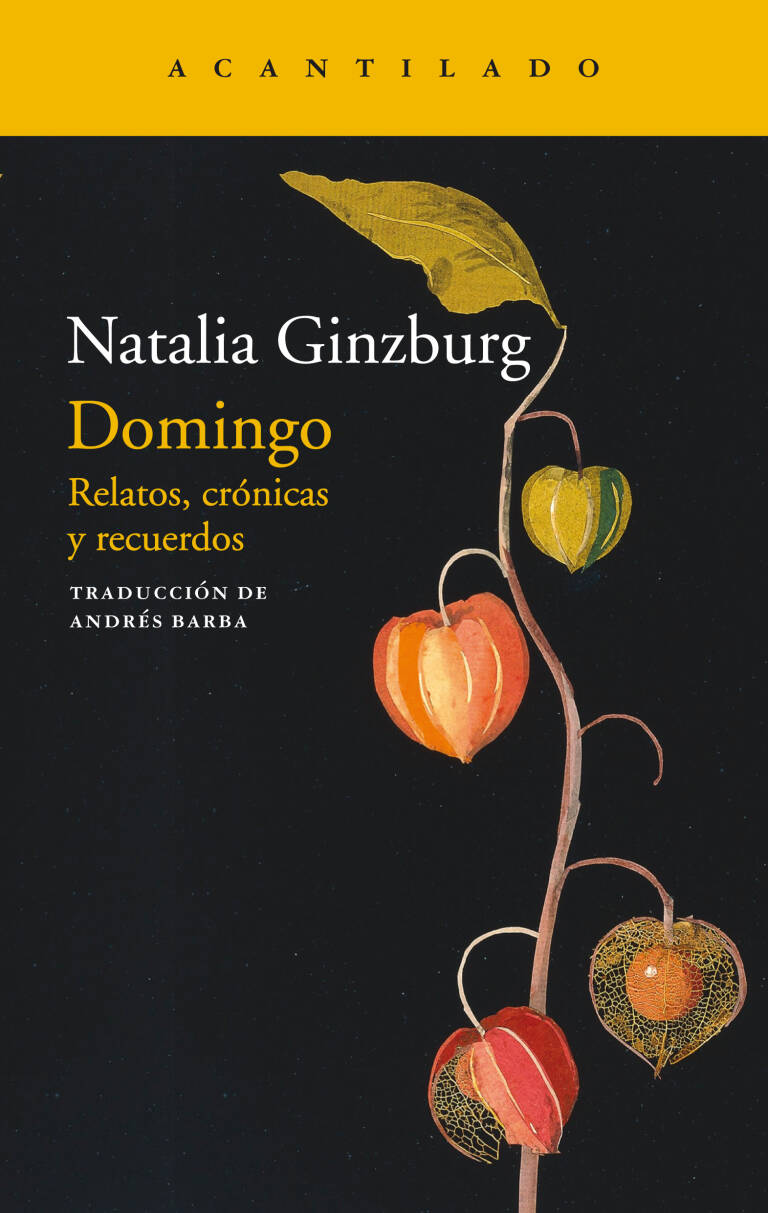
Los relatos, con filos cortantes y pieles demacradas, presentan una realidad teñida de irrealidad, de desconcierto, de incomodidad. Hay algo de incesto y de fantasía, de inadecuado y de pueril, de grosero y de violento, de mezquindad y de bondad triste. Al principio cuesta un poco entender, por ejemplo, qué o quién es ese mariscal con el que juegan los niños —en este libro hay mucha infancia rasgada—, pero más adelante se conoce al imaginario Zameda, quimera parte cerdo parte sapo. El mismo domingo conceptual y concreto también aparece a ambos lados de la línea. En los relatos hay alemanes en retroceso pero todavía no despojados del todo de su peligro, una tensión tan grande como la ingenuidad, ejecuciones absurdas que dejan tras de sí el panorama desolador de un far west polvoriento y sin sentido. En los relatos hay mucha miseria inconsciente, pobreza y desarraigo, pero también algo de espacio, una fisura, para la felicidad más fugaz, y una poderosa sensación muy bien lograda en lo literario en el relato que se llama como el libro —aunque no necesariamente tiene que haberle dado nombre, porque su nombre, incluyese o no un relato de título Domingo, debería haber sido Domingo de todas formas—, una sensación como de haber hecho algo estúpido sin que tampoco esto haya generado consecuencias reseñables de ningún tipo, más allá de una frialdad en el cuerpo de vacío, de otra vez pero y qué más da, si todo da igual. Algo así, sí. Una síntesis bien destilada de lo confusa que es la normalidad más llana, común, pasajera: la nada viva, la muerte que respira un rato antes de desaparecer.
Las crónicas y los recuerdos, con el marchamo a priori de la verdad, no dejan de ser pura ficción: todo lo que es un recuerdo, y las crónicas se escriben desde el recuerdo, no es más —nada menos— que la interpretación de un hecho almacenado mediante un proceso que se queda con lo esencial y desdibuja todo lo demás, y luego ya nosotros lo completamos al gusto, con un poco de imaginación, un poco de intuición, de tal manera que a medida que vamos recurriendo a ese archivo de la memoria, se activa el mecanismo de derivación, y el recuerdo acaba convertido, salvo contadas excepciones en individuos con síndrome del sabio, en una especie de nube de volutas de humo, que si uno se fija lo suficiente en ellas, pueden revelar alguna forma, cierto parecido a algo, la ilusión de una imagen. Sin embargo, el hecho real se desvaneció tan pronto como sucedió. Por eso las crónicas y los recuerdos de Ginzburg, historias de tanta calidad como los relatos, comparten con ellos una forma de palpitar, alejándose más de ella, quizás, aquellos que se adentran en el calor infernal de los altos hornos con sus trabajadores expuestos a la ruina a cada segundo, a las fábricas donde languidecen famélicas las mujeres devastadas por la ausencia absoluta —que no inhumana— de empatía de la codicia ajena, a las reuniones de inválidos —una palabra con una profunda carga de insoportable funcionalidad— que ciegos o mutilados, son abandonados, como precisa Ginzburg con gran acierto, como un desecho más de la industria, como un hierro oxidado y quejumbroso al que ya solo espera una lenta y agónica extinción.
En las crónicas y recuerdos, el paso de los alemanes a través del pueblo pierde su tono tragicómico en favor del miedo matérico, del miedo angustioso y de sudor frío en las sienes, y la infancia cristaliza en la historia de una familia y una casa, varias de ellas, la casa se repite mucho en el recuerdo, la casa, la búsqueda de la casa, el reencuentro con lo que creemos casa, los pensamientos suicidas en una casa aparentemente acogedora, la casa reducida a refugio honesto —con uno mismo—, la casa que provoca discusiones, peleas, agresiones, juicios, decepciones, un débil consenso, y en última instancia, materia prima para seguir construyendo recuerdos, crónicas, relatos, historias, que serán verdad, de algún modo.





















