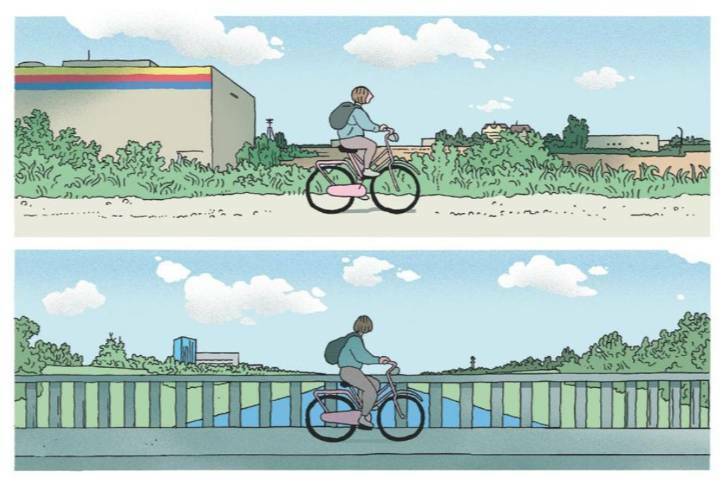VALENCIA. En más de una ocasión me he encontrado en otros países con pintadas en el suelo en las que un hombre pide perdón a una mujer. Suelen tener varios metros, a veces decenas de metros. Siempre responden a alguna metedura de pata. Piden perdón, dicen que la quieren, etc…
Un día me dieron la explicación técnica. Se trata de hombres, o chavales, tan reprimidos, con tanta dificultad para expresar emociones con normalidad, que tras actuar de forma patética, no saben cómo reaccionar y luego acaban sin remedio teniendo que hacer este tipo de pintadas que ocupan una acera entera.
Yo las he visto muchas veces en Europa del Este, me consta que también las hay en la central, en Chequia y en Eslovaquia, pero un día un amigo, en España, me comentó un caso de un romance homosexual que había acabado en pintada de estas. Resulta que uno de ellos era italiano.
Y así empieza Padualand, la primera obra de Miguel Vila, que ha publicado La Cúpula tras el éxito de Dulce de leche. Al menos para quien esto escribe Dulce de leche fue uno de esos escasos momentos en los que leía algo nuevo, pero conectado a la tradición de la novela gráfica naturalista surgida en el underground de los años 70 y 80.
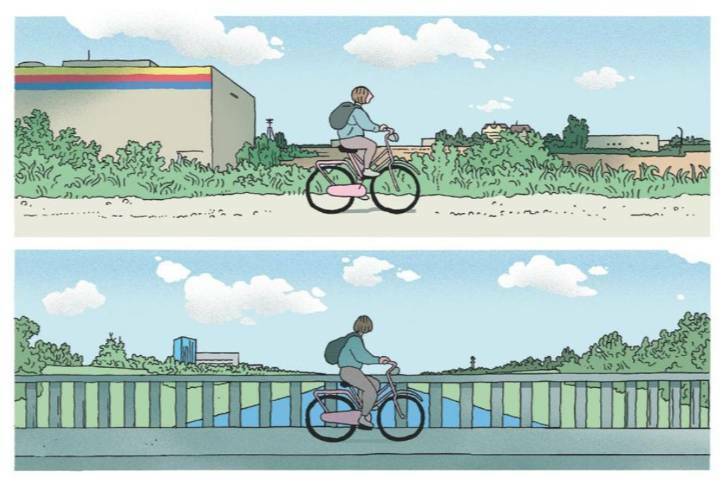
Esa obra trataba de un triángulo amoroso en un barrio periférico italiano, en este, su debut, las obsesiones eran las mismas. Hablaba de Padua, una ciudad del norte de Italia, muy cercana a Venecia, donde la vida de estudiantes y trabajadores transcurre entre el aburrimiento y la frustración, y sus relaciones sexuales están llenas de conflictos y complejidades.
Este tipo de ecosistemas tenía fascinados a los cineastas independientes estadounidenses, recuerdo el estreno de Gummo, por ejemplo, del asustaviejas Harmony Korine, pero en enfoque de Vila es muy diferente. En una obra coral nos presenta a diferentes personajes de un mismo entorno, también periférico ¿vive alguien en la Italia turística? donde nadie está satisfecho con su vida por diferentes motivos, pero no son espectaculares, sino dudas existenciales ordinarias como puede tener cualquiera.
Los que estudian, se golpean una y otra vez contra sus exigentes y tozudos profesores, los que han dejado de estudiar echan horas en el supermercado; hay mujeres insatisfechas con sus cuerpos, hombres que no son capaces de disfrutar con el suyo; algunos fingen ser quienes no son para ligar con burdas mentiras, para otros es un mundo ligar, nunca lo consiguen y se lo hacen pagar a los demás con ataques de ira. Las amistades, hasta hace poco férreas, al crecer empiezan a ser inauténticas. Es la vida, en crudo.
Y mientras unos se piensan si deben continuar con sus estudios, vemos que los más mayores, con sus casi cincuenta años, siguen viviendo con sus padres, echando en falta tener 20 años cuando en realidad nunca han dejado de tenerlos. Son personajes que parten de puntos muy distanciados entre sí, pero solo en teoría, porque el clímax de la obra reside en cuándo se encuentran y, sobre todo, cómo.

Todo esto es universal. Incluso el escenario de un puñado de estudiantes que orbitan alrededor del centro comercial y el supermercado donde trabajan algunos de ellos, también. El mundo es cada vez más parecido, por eso esta fábula es extrapolable a cualquier entorno y a la vida de cualquiera.
De hecho, en una escena muy ilustrativa, un personaje le quiere enseñar lo más bonito de su Padua a un extranjero y, en el proceso, se da cuenta de que él mismo no tiene ni idea de nada, ni de la arquitectura ni de los templos. Es otro extranjero más en su propia tierra. El ejercicio lo podemos hacer perfectamente con nosotros mismos ¿Seríamos capaces de ser guías turísticos de nuestra propia ciudad?
También vemos que la obsesión por la supuesta imperfección de los cuerpos que caracterizó Dulce de leche ya estaba aquí presente. Se sugiere que hay hombres que no son capaces de disfrutar sexualmente con mujeres que no parezcan modelos, que eso les atormenta y acaban rompiendo la relación cuando se trata de sus novias. Del mismo modo que las mujeres en esta situación se acomplejan, viven su físico como una lacra, casi como una enfermedad.

Ciertamente, me gusta más el tratamiento que hace aquí de esa cuestión el autor que en Dulce de leche, donde se mostró demasiado psicólogo para mi gusto. Aunque a un autor que se atreve con estos temas, que forman parte del día a día de cada uno y de nuestras biografías sexuales, mejor ni toserle por si se le quitan las ganas de continuar por esta senda.
No es infrecuente encontrar en muchas reseñas una descripción de estas obras como culto a la fealdad, pero no puede estar más equivocado o alienado quien sostenga semejante idea. Lo feo y lo execrable es el tormento por el propio cuerpo, cuando por lo que sea está alejado de un modelo único. Las neurosis que desencadena, tanto en quien se mortifica a sí mismo por no tenerlo, como en quien desea cuerpos que se supone que no debería desear porque se lo han dicho en la tele o sus amigotes, son todo un universo digno de ser explorado. Pero lo feo es el fenómeno, no los cuerpos.